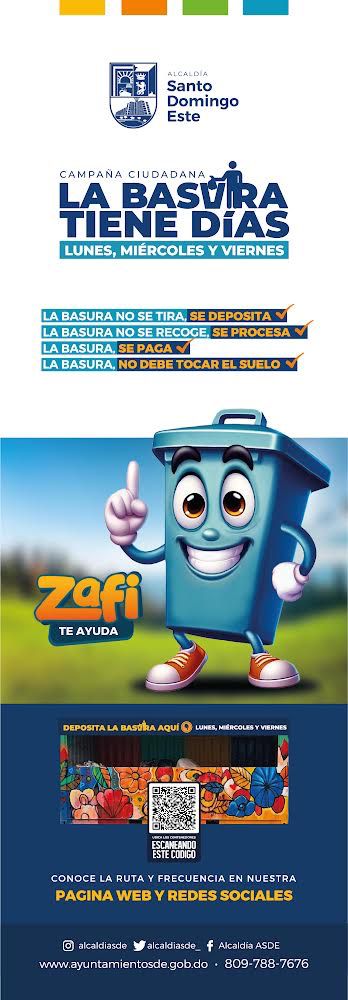AGENDA ORIENTAL, SANTO DOMINGO.
Autor: Alexis I. Jiménez G.
Este artículo se realiza en aras de dar un enfoque sobre el recurso de inconstitucionalidad que se ha colocado por ante el Tribunal Constitucional, frente al transitorio de la Constitución que impide la repostulación del mandatario actual, ciudadano excelentísimo presidente de la República Dominicana, Lic. Luis Abinader.
La primera Constitución moderna, formal y escrita que conoció la humanidad fue la norma suprema norteamericana de 1787 ratificada en 1788. Este documento es considerado un hito al inaugurar un marco gubernamental basado en la separación de poderes, el federalismo y los derechos individuales. Aunque existen textos anteriores con características constitucionales, como la Magna Carta de 1215 de Inglaterra o las leyes fundamentales de algunos reinos europeos, estos no se consideran constituciones modernas en el sentido estricto, sino que fueron pactos feudales y fragmentados, no representando un texto unificado que estructurara un sistema de gobierno y derechos.
La segunda gran constitución moderna es la Constitución de Francia de 1791 durante la Revolución Francesa. Este documento marcó una novedad del otro lado del atlántico al ser la primera constitución escrita en Europa que buscaba establecer un sistema de gobierno basado en principios revolucionarios como la soberanía popular, la igualdad ante la ley y la limitación del poder monárquico. Inspirada en las ideas de la Ilustración (Rousseau, Montesquieu) y en el modelo estadounidense, transformó a Francia de una monarquía absoluta a una monarquía constitucional, estableció una Asamblea Legislativa elegida por sufragio restringido y separó los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, aunque con un rey que conservaba un veto suspensivo.
Pero una gran diferencia marcó a ambos sistemas. Desde su mismísima concepción, la norma suprema norteamericana se sustentó en la supremacía de su texto como ordenamiento intangible que obligaba su respeto por todos los poderes y norma jurídica que podía ser invocada ante los tribunales. La francesa – que influyó sobre toda Europa y los ordenamientos bajo su orientación – se consideró una mera carta política para ordenar los poderes públicos, y su fuerza normativa se supeditaba a la comprensión, interpretación y modificación que quedaba a disposición de los parlamentos que, con mayorías simples y procedimientos ordinarios, podían modificar sus textos. En igual sentido, no tenían una fuerza jurídica que les permitiera invocar sus disposiciones en sede judicial, no siendo por tanto textos con fuerza normativa directa.
No fue hasta la concepción del poder constituyente como requerimiento distinto de los parlamentos para modificación de la ley suprema, y finalmente, la instauración de los tribunales constitucionales (cosa que sucedió a principios del siglo XX), cuando la fuerza normativa de la Constitución adquiere su plenitud de forma global. Fue en este momento en que se empiezan a idear y también fortalecer procedimientos de garantía constitucional como la acción directa en inconstitucionalidad, la acción de amparo, habeas corpus, entre otros de igual relevancia, algunos de ellos que existían previamente, aunque quizás en ese momento estaban completamente relegados u olvidados.
Es de este modo como el concepto de supremacía constitucional se convierte en realidad: por encima de la ley suprema, y frente a ella, no existe disposición que se le imponga, o la cuestione, y su texto se consolida como orden armónico cuyas disposiciones son un todo incuestionable y entrelazado, sin jerarquía entre su contenido.
En República Dominicana, la Constitución no puede ser declarada inconstitucional; ella misma establece cuáles textos pueden ser objeto de la acción directa: se pueden impugnar leyes, decretos, reglamentos, resoluciones y ordenanzas que la infrinjan, a través de una acción directa de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.
Ya este asunto ha sido despejado y aclarado por el supremo intérprete constitucional en varias ocasiones. Por ejemplo, en el precedente TC/0352/18, el TC fue enfático: toda la doctrina y jurisprudencia española, portuguesa, francesa, italiana, alemana, rechazan la posibilidad de que la Constitución pueda ser declarada inconstitucional, y las disposiciones transitorias son parte integral de la Constitución. Visto lo anterior, el procedimiento de acción directa no es vía para pretender el desconocimiento de un texto fundamental.
En esta sentencia subrayó el TC que ningún órgano constituido, autoridad judicial o administrativa puede alterar o desconocer el texto constitucional sin la intervención del constituyente, es decir, el parlamento reunido a tales fines: esta es la garantía de la supremacía de la Constitución, respeto de las mayorías y de la soberanía popular.
El respeto que la propia norma suprema impone a su texto –y a su mecanismo de reforma en manos del propio constituyente– impone un respeto incluso a las leyes de convocatoria de modificación de la Constitución, y en este sentido se ha establecido que estas leyes no pueden ser objeto de observación (art. 270 constitucional), y en cuanto a su contenido, las cláusulas intangibles blindan también su contenido, sacando del debate el régimen democrático y republicano, y con la reciente del 2024, a eso debemos sumar la conquista liberal impulsada por el presidente Abinader, de que solo se puede aspirar a dos periodos y nunca más.
En conclusión, el constitucionalismo moderno, desde la Constitución de 1787 hasta la de 1791, forjó la supremacía constitucional, un principio que en República Dominicana se robustece con su Carta Magna y el fallo TC/0352/18. Konrad Hesse subraya que la Constitución es un “orden vivo” que exige coherencia interna, mientras Peter Häberle la ve como expresión de la voluntad popular, intocable sin el constituyente. Manuel Aragón Reyes y Rubio Llorente coinciden en que su inmutabilidad judicial protege la democracia, idea reflejada en las cláusulas intangibles dominicanas y el límite de dos períodos (2024). Así, la ley de convocatoria (art. 270) y el texto supremo garantizan un orden armónico, blindado por la soberanía popular.